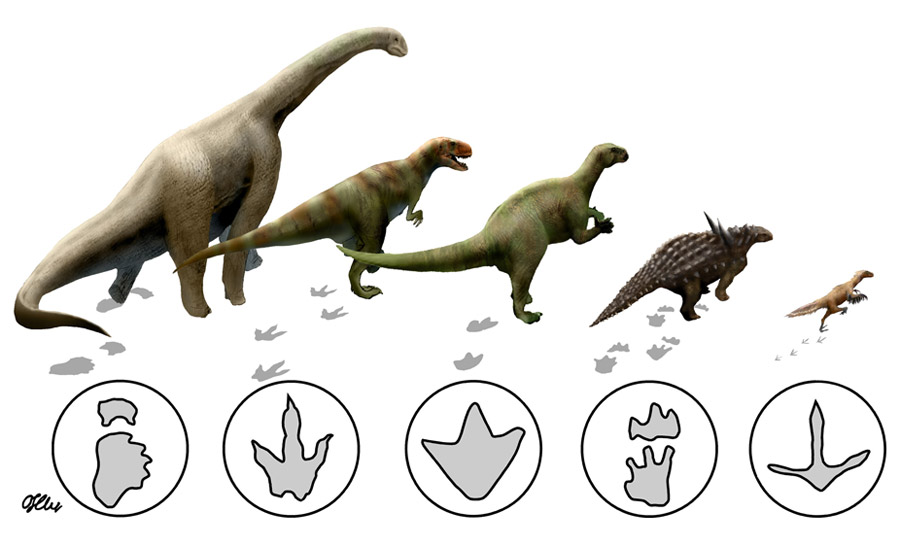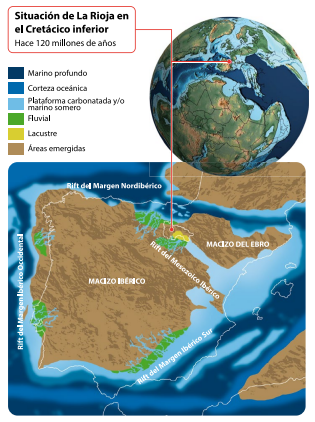por Heraclio Astudillo-Pombo, Universitat de Lleida
Los usos sociales y funciones culturales de los fósiles en la antigüedad, inducibles gracias a la necesaria contribución y la imprescindible colaboración de la arqueología moderna (17)La revisión actual de la fauna fósil incluida en los antiguos hallazgos arqueológicos ibéricos ha permitido mejorar la identificación zoológica, la datación y la interpretación paleoetnológica (Quinta parte)
Introducción
Se prosigue con la presentación, en formato "digest" y en versión traducida al castellano, del artículo "Fossils in Iberian prehistory: A review of the palaeozoological evidence", originalmente publicado en la revista Quaternary Science Reviews 250, en el año 2020. Dada su enorme transcendencia, desde nuestro punto de vista, para el estudio y conocimiento etnopaleontológico de las culturas locales de la antigüedad, en el ámbito de la península ibérica.
Sus autores fueron Miguel Cortes-Sánchez, María D. Simón-Vallejo, José-Carmelo Corral, María del Carmen Lozano-Francisco, José Luis Vera-Peláez, Francisco J. Jiménez-Espejo, Antonio García-Alix, Carmen de las Heras, Rafael Martínez Sánchez, María Dolores Bretones García, Ignacio Barandiaran-Maestu y Arturo Morales-Muniz.
Hay que advertir al lector/a que desconoce esta advertencia, repetida en anteriores ocasiones, que como ha venido sucediendo en todas las entradas anteriores, cuyo contenido trataba sobre temática arqueopaleontológica, el contenido de esta entrada también se basa en una selección de aquellas partes del texto original, consultado, que en nuestra opinión, estén especialmente relacionados con los objetivos específicos del blog Folklore de los Fósiles Ibéricos y podrían resultar más relevantes para nuestr@s lectores/as. El texto seleccionado previamente, luego ha sido reconstruido, con muy escasas modificaciones de contenido y de estilo originales. Las pocas modificaciones introducidas se han hecho con la finalidad de mejorar la comprensión de determinados conceptos, de cierta complejidad, por parte de aquell@s de nuestros lectores/as que no estén habituad@s o especializad@s en temática arqueológica ni paleontológica. Los comentarios personales aparecen en forma de párrafos escritos en letra cursiva.
3. Resultados (Cuarta parte/Continuación)
Los diversos yacimientos revisados en la investigación arqueopaleontológica colectiva, se muestran ordenados cronológicamente, de mayor a menor antigüedad.
3.3. Otros yacimientos neolíticos con fósilesImagen: Gastropoda Stromboidea: http://www.stromboidea.de/?n=Species.PersististrombusLatus
3.4. Sitios arqueológicos de la Edad del Cobre, con fósiles
La Edad del Cobre es un periodo cultural de enorme dinamismo social y pujanza económica que se desarrolló durante, aproximadamente, un milenio, entre los años 3200 y el 2200 antes de nuestra era. Durante ese extenso periodo de tiempo se produjeron diferentes innovaciones culturales que supusieron un importante desarrollo de la complejidad social de aquella época.
3.4.1. Tumba 5-Señorío de Guzmán, en Castilleja de Guzmán (Sevilla)
En el mega-sitio arqueológico de Valencina de la Concepción - Castilleja de Guzmán (Sevilla), existe la denominada Tumba 5, del Calcolítico, en el Sector denominado Hacienda Divina Pastora-Urbanización Señorío de Guzmán.
Entre el ajuar funerario documentado en este sitio, se halló un collar hecho de guijarros perforados y conchas contemporáneas de cauríes (Trivia sp.). La particularidad paleontológica del collar era que incluía un gran fragmento de un gran escafópodo que, originalmente, fue identificado como Dentalium por López et al. (2015).
Fig. 6B: collar del Señorío de Guzmán / Tumba-5; la concha fósil de escafópodo (Pi), situada abajo en el centro, corresponde a un ejemplar de la especie Paradentalium inaequale
El análisis reciente realizado por especialistas en paleomalacología permitió comprobar que, en realidad, el ejemplar corresponde a una concha fósil de un escafópodo de la especie Paradentalium inaequale (Fig. 6B, Pi).
Un estudio del ejemplar, en curso en el año 2019, debía poder determinar su más probable procedencia geográfica, localizando el lugar donde yacía como fósil autóctono.
Como en otras muchas ocasiones, actualmente se desconoce si la función del fósil y de los demás elementos que componían el collar, tenían una finalidad común y ordinaria, como un objeto meramente ornamental o si pudo tener una finalidad extraordinaria de tipo espiritual o psicológico, al habérsele atribuido algunas capacidades protectoras de índole mágica, por alguna razón que hoy nos resulta desconocida.
3.4.2. El Oficio, Cuevas del Almanzora, Almería
El Oficio es un yacimiento arqueológico argárico situado en la pedanía de Grima, en el municipio de Cuevas del Almanzora, Almería, España. Se levanta sobre la cima y las laderas de un cabezo de 235 m de altura y de difícil acceso, ubicado en el norte de Sierra Almagrera, zona rica en metales. En su base hay dos pequeñas ramblas y tres fuentes naturales. El mar está a cinco km al E.
Miguel Cortes-Sánchez, uno de los autores del reciente estudio multidisciplinar de revisión de restos zoológicos antiguos hallados en contextos arqueológicos descubrió en una pulsera que actualmente se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, varias cuentas de fragmentos de conchas de escafópodos, que atrajeron su atención (Fig. 6C: Pi, Ps). Los ejemplares formaban parte de una pulsera compuesta de cuentas compuestas de materiales diferentes: concha, hueso, serpentina y cobre.
Fig. 6 C: collar con fragmentos de conchas de escafópodos fósiles y cuentas de piedra y metal de El Oficio. Identificación de las especies de escafópodos fósiles: Paradentalium inaequale (Pi); P. sexangulum (Ps:). Imagen: "Fossils in Iberian prehistory: A review
Esta pulsera (Fig. 6C) con el número de inventario MAN-C1276, en los fondos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, fue reportada e ilustrada por primera vez por Siret y Siret, a finales del siglo XIX (1890: Fig. 63).
El estudio reciente de la pulsera por especialistas en paleomalacología reveló la presencia de tres cuentas consistentes en fragmentos de conchas de escafópodos fósiles, consistentes en dos especímenes de Paradentalium sexangulum y uno de P. inaequale. Un estudio en curso en 2019 debería determinar el lugar menos lejano como su lugar de procedencia como fósil autóctono.
Se desconoce la función específica que cumplían las conchas fósiles de escafópodos en la constitución del collar, si era de tipo ornamental, apotropáico o signalético...
3.4.3. Cueva sepulcral de Los Alcores, Caravaca de la Cruz (Murcia)
En la excavación de la Cueva sepulcral eneolítica de “Los Alcores”, en Caravaca de la Cruz (Murcia), se halló una gran caracola marina identificada como Srombus sp., una especie contemporánea (García, 1980). El estudio reciente del mismo espécimen, realizado por especialistas en paleomalacología permitió comprobar que el ejemplar estaba en estado fósil y que pertenecía, en realidad, a la especie Persististrombus latus (Gmelin, 1791).
Parece ser que, en la antigüedad, las conchas marinas, fósiles o no, que formaban parte de los ajuares funerarios, estaban relacionadas con la satisfacción de las necesidades del difunto, en la vida de ultratumba...
Finalmente, se ha descrito un fósil de cefalópodo marino de tipo nautiloideo (Mesozoico-Cenozoico) [ANMCR-CE01478], pero su procedencia geográfica y estratigráfica siguen sin estar claras. Aunque algunos de estos ejemplares inéditos están bellamente ilustrados en una publicación, (http://ceres.mcu.es/), al no haber podido estudiar los ejemplares, directamente, nos obliga a dejar su estatus taxonómico poco preciso, pudiendo determinar su identificación, únicamente, a nivel de familia zoológica.